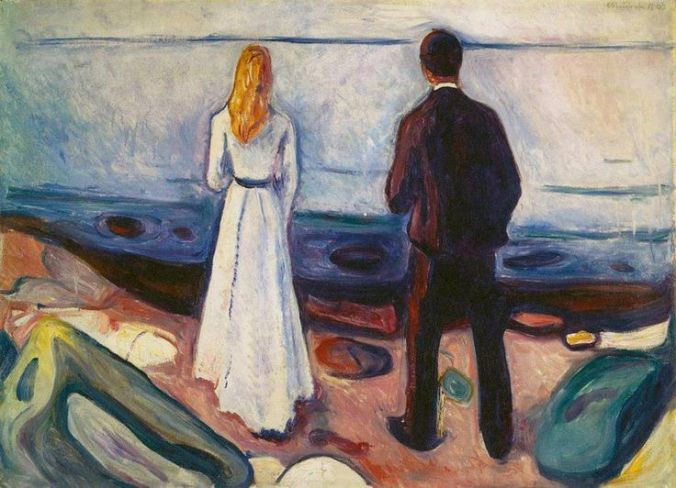Cierto, si eres un lector cinéfilo ya me estás reprochando que el título de este intento de relato se parece al de una peli, pero tengo que matizar que no es exactamente igual. La película era La vida de los otros y en mi defensa diré que ni me he inspirado en ella ni he caído en su argumento hasta que me has recriminado la coincidencia del título. Además, nada de lo que voy a contar aquí tiene que ver con el espiar a quienes son felices para delatarlos ante un régimen comunista, fascista o como quieras llamar a cualquier tipo de gobierno que espía y acusa a personas libres.
En un país libre como el mío y con Internet a su alcance, ¿quién puede aceptar ser quien no es?
Esta vida de otros es la historia de María, y de Carlos, y de Chema, y de Jorge, y de Ana, y de Pedro y de tantas personas con nombre y apellidos reales que se relacionan libremente en las redes sociales. Internet no permite censuras. Cada uno dice lo que quiere, siente y piensa, aunque en realidad no sepan lo que quieren, sienten y piensan en toda su vida. Así de libres son.
María en Twitter se llama @damanegra y se dedica a hostigar a los hombres. Una costumbre que a la mayoría les pone muchísimo, sin caer en que no podrían estar con una mujer así ni aunque viviesen seis vidas. Ah, pero el placer de pensar en compartir un ratito con esa mujer de armas tomar. Con esa @damanegra que realmente tiene nombre de virgen. Su calvario.
Carlos es @durocomoelacero y, aunque lleva ya unos cuantos desengaños amorosos que le consumen por dentro, insiste en su personaje de a mí las mujeres plin. Con ese mensaje no tendría mucho éxito, por eso se esmera en poner fotitos sexys pavoneando lo que el intelecto no da.
Chema es un machista de esos de las tías sólo sirven para follar, sabe que si dijese lo que piensa no se comería una rosca, y va de romántico. Su nick: @suavecaricia hace soñar a sus 60.000 seguidoras cada día. Y quizás a algunos hombres que miran y callan.
Jorge no tiene nada que ocultar. Es de esas raras personas que si las escuchas hablar en redes y con unas cañas mantienen el mismo discurso. En Twitter se hace llamar @jorgelopez.
Ana es una romántica. Y le encanta compartir frases bonitas en sus tuits. Ni qué decir tiene que es de las personas de más éxito entre hombres y mujeres. Que sí, que también muchos hombres son unos románticos del copón. La de tuits y retuits que tiene @anita.
Y Pedro, joder con Pedro. Cuando se enfada con el mundo se dedica a soltar todo lo que le viene a la boca. O mejor dicho a los dedos. @tuhiel tiene tantos fans como gente que le odia.
María, Carlos, Chema, Jorge, Ana, Pedro y los demás personajes libres de esta vida de los otros andan conectados al libre albedrío del TL de Twitter. Se leen las frases ocurrentes que son una vuelta de tuerca a ideas sabidas, celebran en la intimidad los me gusta propios y ajenos; pero sobre todo los RT, ese gran acto de valentía en público.
Como en todas las relaciones, María, Carlos, Chema, Jorge, Ana, Pedro y los demás también tienen sus desencuentros. Entre ellos y con otros. En público y en privado. Tan en serio se toman su vida de otro y de los otros. Pero en general su vida transcurre alegremente entre FAV y RT y algún DM que no vamos a revelar aquí porque son eso, privados.
Entre ellos se mantuvo siempre una ilusión de cordialidad y enfados controlados hasta que un día nuestra romántica Ana, uno de los seres más dulces de Twitter, compartió por equivocación y sin prestar atención (tuiteaba frases profundas mientras veía cosas insustanciales en la tele), retuiteó, digo, una frase infame para la conciencia colectiva. Tenía la fea constumbre de seguir a gente con la que no conectaba mentalmente, por la curiosidad de saber cómo piensan quienes no piensan como ella. Por la necesidad de ampliar su mundo y no quedarse en el compartir lo mío y yo y qué bueno es todo el que piensa como yo. Así de libre es/era.
María siguió viendo su película tranquilamente mientras su TL se incendiaba con amenazas y su cuenta de seguidores se aligeraba a un ritmo de uno menos por segundo.
Entre tanto ella se reía de la chorrada de película que veía: La ola, un experimento en un instituto que pretendía demostrar que ahora sería imposible que el fascismo volviese a suceder. Y que si eres tan cinéfilo seguro conoces y has visto.
También, seguro, recordarás que quien quiso demostrar que la gente necesita seguir y sentirse parte del grupo, que es algo que siempre ha dominado al ser humano, acaba siendo repudiado por sus propios seguidores, porque se niega a ser líder de nadie. Y no hay mayor traición que dejar a la gente al libre albedrío.
Cuando termina la película María sonríe y piensa: “¡Qué buena historia! Menos mal que es sólo eso, una historia”. Se conecta a Twitter y lee unas frases que no puedo reproducir aquí por pudor: frases odiosas, amenazantes, ofensivas… en un TL que todo había sido FAV y RT y buena onda. Entre ellas también hay muchas de Carlos, de Chema, de Jorge, de Ana y de Pedro. Y ningún mensaje privado. Es un apaleamiento público en toda regla. María se siente triste por un segundo. También siente rabia y desconcierto. Siente y piensa muchas cosas en unos instantes, pero se vuelve a acomodar en el sofá y busca en su disco duro una peli clásica: El largo y cálido verano. Apaga el móvil, mira, cree y comprende por qué los clásicos nunca mueren.